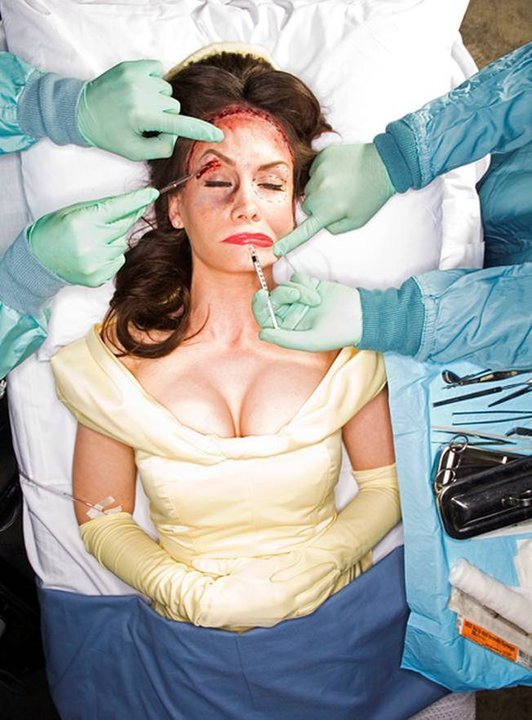La apuñalamos, mi hermano Enrique, y yo, uno después de otro. Sin dolor, solo un golpe. Un golpe fatal que la llevaría a reunirse con nuestro padre, para que este la castigara como era debido.Un golpe por él, y otro por nosotros.
Aquel hombre nos había visto, mientras que la matábamos en nuestra casa. Accidentalmente habíamos dejado la cortina mal colocada, lo suficiente para que el vecino nos viera mientras que le preparaba judías verdes a su mujer, que volvería poco tiempo después.
No nos quedaba de otra. Lo sabíamos. Y el lo sabía. Debía morir. Y lo hicimos. Intentamos hacerlo lo menos doloroso posible, y aunque se resistió, lo hicimos rápido. A la mujer, que volvería en poco tiempo, le dejamos el plato de judías verdes servido, y a su marido, muerto, en el suelo, formando un gran charco de sangre,
Ahora sabemos una cosa, debemos marcharnos de aquel lugar, y nunca más volver. Amábamos a nuestro padre. Mas que a nadie. Y su muerte ns destrozó, nos sentimos apresados a este mundo, porque no entendíamos que le había pasado. Pero con la confesión de nuestra hermana, alcoholizada, pudimos aceptar la posibilidad que esa prisión de ignorancia a los hechos se acabara, y pudiéramos optar a la libertad, esa libertad que sentíamos en el descapotable de mi hermana, el que habíamos robado, y el que dejaríamos pronto. Una libertad, que solo el viento que nos azotaba en la cara compartía con nosotros.